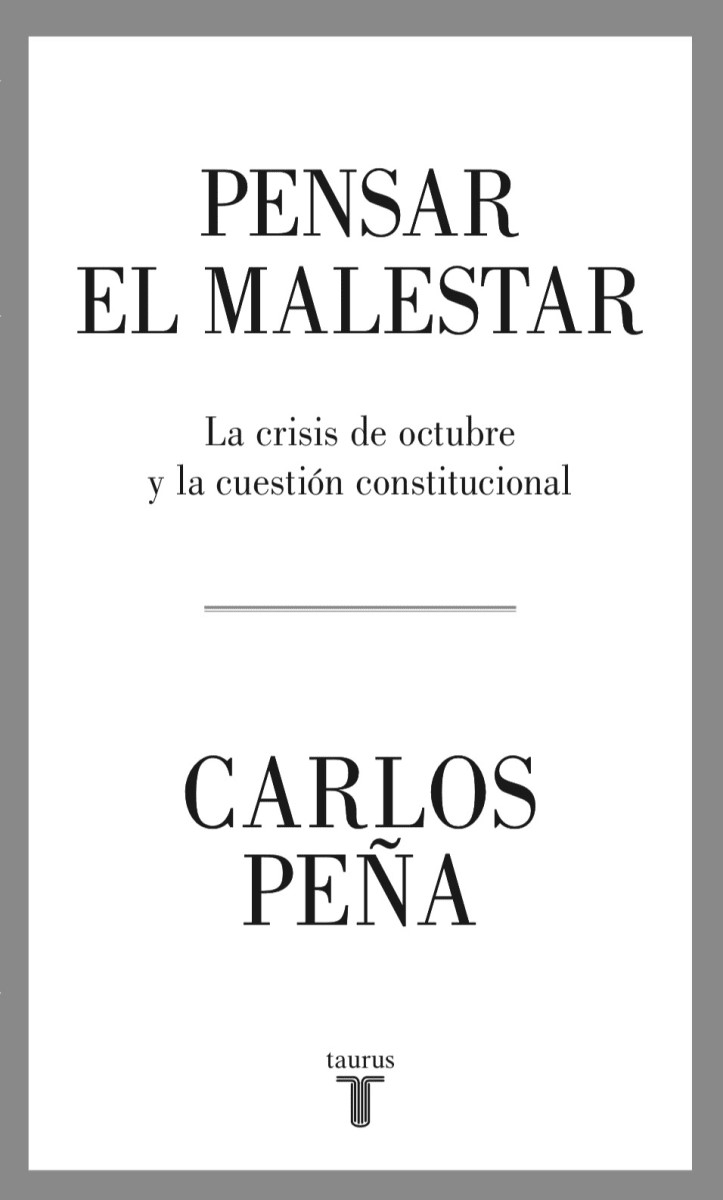En ese sentido, debemos leer a Peña como uno de los autores límite de la derecha neoliberal. Al menos, su posición auténticamente capitalista, como intelectual orgánico de la burguesía liberal chilena, nos deja ver la narrativa fantasiosa, el sueño, lo que Freud llamaría el “sentimiento oceánico” del neoliberalismo: la ilusión de que estamos mejor que antes. Al mismo tiempo, ofrece una solución loable: el Leviatán hobbesiano. Precisamente por su conocimiento, aunque sea distorsionado, de la estructura libidinal de las revoluciones, de su encadenamiento deseante, Peña fue uno de los intelectuales que, en medio de la revuelta, exigió derechamente a Sebastián Piñera que reprimiera de forma ejemplar las manifestaciones. ¿Se nos olvida que el Leviatán comienza con una descripción minuciosa del deseo, la potencia y los afectos humanos? El estado capitalista se construye sobre ese fondo de malestar.
por Claudio Aguayo
Imagen / Pensar el Malestar, de Carlos Peña.
Como el capitalismo es ahora el Sistema Único y el Valor Eterno, no únicamente no existe fuerza alguna que hoy lo contraste, sino que nunca ha habido y nunca ha podido haber: este ese el sentido común político de las masas que quiere introducirse en la opinión pública. Convocar, hacer que vea la luz, precisamente ahora, la memoria obrera del siglo y de los siglos transcurridos es un acto de insubordinación intelectual, una opinión de pensamiento alternativo. Hay una historia de la subjetividad capitalista que no se ha cerrado para siempre bajo la caída del muro. Cómo dotar de continuidad a la voz viva de esta historia reciente constituye un problema sin resolver de nuestro tiempo
Mario Tronti
La fascinación con la heterogeneidad es el reverso intelectual de cierto encanto pequeñoburgués con la proliferación fetiche del capitalismo. El punto de vista que hace que la multiplicidad y la heterogeneidad aparezcan como el contenido sustancial de lo social y la explicación de las contradicciones sociales, es el propio paralaje mesocrático. La ideología espontánea de las clases medias en el Chile neoliberal es, en definitiva, su propio culto a la heterogeneidad: la presentación del capitalismo como una realidad más o menos móvil, más o menos flexible, el acceso al consumo que se vive como milagroso—son todas situaciones que componen un punto de vista, uno que se resume en la ilusión de desmontar el capitalismo palmo a palmo, como si el capital fuese una estructura de agregación finita.
Otro libro sobre octubre, escrito por Danilo Martuccelli, El estallido social en clave latinoamericana, parece abandonar esta hipótesis de la heterogeneidad hecha persona, para proceder a una segmentación social diversa de la ofrecida por los análisis clásicos de la estratificación clasista latinoamericana. Martuccelli da en el clavo cuando escribe que la “tesis de la excepcionalidad [de octubre] esconde un juicio de valor que mutila la imaginación sociológica”.[1] Efectivamente, al concebir el octubre chileno como una suerte de momento de interrupción plena, el análisis queda atrapado en la esfera del milagro que Carl Schmitt reservaba como clave de acceso a la teología política. Sin embargo, la tesis del autor se desliza hacia una comprensión descriptiva del actor que irrumpe en 2019, tildándolo como un “gentío”: “ese día hubo 1.200.000 personas en las calles, pero no hubo sujeto”. Este carácter de no-sujeto del “gentío” que aparece en la revuelta, es entonces asumido como la falta negativa de los hechos de octubre, como el “mal-estar posicional” de un sector difuso del gentío material de la revuelta, las “clases popular-intermediarias”, compuestas de marginales, sectores en ascenso, profesionales poblacionales y obreros descontentos.[2] Lo que Martuccelli hace tan bien, el identificar un problema desatentido en la revuelta chilena—la participación en ella, en su corazón, de una amplia franja mesocrática internamente tensionada por patrones de consumo, ingreso y reproducción social más o menos comunes—lo deshace recurriendo a una tesis que él identifica como parte de la “tradición crítica alemana”: la tesis del malestar.
La noción de malestar ocupó rápidamente la escena de explicaciones sobre la revuelta chilena. Deudora de un concepto presuntamente freudiano, en realidad traduce otra cuestión, una de índole sociológico, la idea durkheimiana de anomia. Esto es lo que la hecho tan aceptable para los intelectuales del centro neoliberal, incluyendo a Carlos Peña y Eugenio Tironi. Tironi no sólo asienta la hipótesis del malestar en la idea de anomia, de que existe un principio anómico o destructivo al interior de las sociedades, sino que además satura epistemológicamente la explicación del malestar con una intolerancia a la modernidad. Por abajo, densas capas sociales no estarían preparadas para la transformación experimentada por el capitalismo chileno en las últimas décadas del siglo XX. “El desborde—explica Tironi—es un fenómeno gatillado por procesos fundados en la ciencia y en la técnica, que imprevistamente se sale de su cauce y produce conmociones que se expanden como las epidemias, como el contagio”.[3] Lenguaje que por lo demás nos recuerda al positivismo del que, no sin conflictos, emerge Durkheim y la tradición sociológica de la anomia, y particularmente al positivismo de las “psicologías de masas”.
En la tradición latinoamericana, una vasta gama de intelectuales desde el brasileño Euclides da Cunha (Os sertões) hasta el chileno Nicolás Palacios (Raza chilena), utilizaron estas metáforas del contagio, de las epidemias, de la neurastenia y la histeria colectiva producida por las aglomeraciones. La lectura de Carlos Peña exigiría un artículo aparte, capaz de vincular su último libro pre-revuelta (Lo que el dinero sí puede comprar) con su obra Pensar el malestar que aplica esponjosamente la lectura crítica y al mismo tiempo halagadora de la modernización capitalista chilena al estallido social. La trampa de la hipótesis de Peña, menciono de paso, es la presentación paradójica de unas masas que salieron a la calle precisamente por vivir una vida “más próspera que nunca”, en un Chile en el que “la miseria nunca había sido más pequeña y nunca había estado más arrinconada”. Lo que supone la idea bucólica de que el gentío, pueblo, clase, multitud—como se quiera—que copó las calles en el octubre rojo chileno lo hizo como efecto de una mejora, y no de un deterioro, de sus “condiciones de existencia”.[4] Sirviéndose de Freud y de Lacan, Peña insiste en la convivencia problemática, en la modernización chilena, entre un aumento sustantivo de las “condiciones materiales”—el acceso a los bienes y al consumo—y la “sensación de ajenidad”, la “ruptura en la cadena significante”: en fin, a todo lo que la sociología entiende como “malestar”.
Pero ¿qué era el malestar para Freud? No, desde luego, el infinito negativo en el que cree Peña que la mentalidad consumista y el bienestar modernizado de la sociedad chilena habría caído como efecto de su propio ascenso paradójico. La revuelta—y todo lo que vino después, incluyendo la profunda crisis económica actual—expresa la verdad de ese ascenso y de ese acceso al consumo, de su carácter parcial, de la existencia de segmentos mayoritarios de la población cuya relación con el consumo neoliberal es marginal. Lo que hace Peña es simplemente una reducción del término de Freud, Unbehagen, a la vieja psicología de masas pre-freudiana con la que el psicoanalista alemán se enfrentó denodadamente.
Freud intentaba explicar otra situación—lamentablemente sin éxito, como podemos ver en la larga historia de malentendidos sobre El malestar en la cultura—es que la dialéctica que lleva a la rebelión a los sujetos no es el surgimiento de un principio ajeno al de su propia reproducción y al de su deseo—una nueva subjetividad “antineoliberal”, por ejemplo. La pulsión de muerte, como explica muy bien Todd McGowen en un libro reciente sobre la política del psicoanálisis, es una idea dialéctica: una misma pulsión, la de la vida, produce su lucha antagonista.[5] En cierta medida, la hipótesis de Peña, según la cual la modernización capitalista chilena habría producido su propia ruina, está en lo correcto por las razones equivocadas. Las multitudes sí portan—y esto es el malestar en la cultura, es decir, el núcleo auténticamente salvaje, auténticamente destructivo y anti-cultural de la cultura misma—un deseo capitalista cuando se rebelan.
La paradoja, sin embargo, no es que el bienestar material del sujeto chileno de fines del siglo XX haya producido el malestar psicológico de las masas revoltistas—situación que no resiste análisis en un país donde el 50% de la población percibe salarios inferiores a 400 dólares—sino que la dinámica de toda rebelión está contaminada por aquello que reniega. En ese sentido, debemos leer a Peña como uno de los autores límite de la derecha neoliberal. Al menos, su posición auténticamente capitalista, como intelectual orgánico de la burguesía liberal chilena, nos deja ver la narrativa fantasiosa, el sueño, lo que Freud llamaría el “sentimiento oceánico” del neoliberalismo: la ilusión de que estamos mejor que antes. Al mismo tiempo, ofrece una solución loable: el Leviatán hobbesiano. Precisamente por su conocimiento, aunque sea distorsionado, de la estructura libidinal de las revoluciones, de su encadenamiento deseante, Peña fue uno de los intelectuales que, en medio de la revuelta, exigió derechamente a Sebastián Piñera que reprimiera de forma ejemplar las manifestaciones. ¿Se nos olvida que el Leviatán comienza con una descripción minuciosa del deseo, la potencia y los afectos humanos? El estado capitalista se construye sobre ese fondo de malestar.
Mientras no haya un punto de vista, un paralaje proletario sobre el nudo afectivo de las sublevaciones, el estado capitalista y la democracia tutelada—con su columna vertebral: el ejército—seguirán siendo las únicas soluciones posibles para el paso al acto de las masas. Por eso Freud estaba tan en lo correcto en su texto: “considero indudable que una modificación objetiva de las relaciones del hombre con la propiedad sería más eficaz que cualquier precepto ético; pero los socialistas malogran tan justo reconocimiento, desvalorizándolo en su realización, al incurrir en un nuevo desconocimiento idealista de la naturaleza humana”.[6] En otros términos: sólo mediante una apreciación analítica del deseo capitalista y la pulsión de muerte, que persisten en la hora cruda de las revueltas, podría aparecer otra cosa que no sea la confianza mesocrática en la presentificación de lo heterogéneo y la multiplicidad, o la buena conciencia socialdemócrata.
***
Al gradualismo mesocrático se le suman ahora las especulaciones sobre un sujeto pluriclasista y heterogéneo. Sin duda existe una necesidad de investigar el carácter pluriclasista o “interseccional”—como dice Bellolio—del “pueblo octubrista”—dejo todos los términos entrecomillados para no olvidar su carácter problemático—pero, al mismo tiempo, ¿no exige la afirmación del pluriclasismo como característica de la revuelta el análisis de los distintos puntos de vista de clase?, ¿no es el paralaje proletario, el punto de vista de la clase obrera, el más olvidado de los problemas teóricos de nuestra época? Mientras que, en una coyuntura similar a la nuestra, caracterizada por los temores de la entreguerra europea y el ascenso del fascismo, el punto de vista proletario y su distinción rigurosa de la mentalidad burguesa y la subjetividad de los empleados, fueron los problemas teóricos de Lukács, Kracauer o Walter Benjamin, nuestra generación se engatusa con el pluriclasismo y la llamada alianza entre las clases medias y los sectores populares. La naturalidad con la que los intelectuales orgánicos de las clases medias asumen su tarea es, en todo caso, decidora de su propia condición, de su precipitación en una especie de elite, poblada de profesionales y académicos, de burócratas de estado, jueces y ministros. Se trata de un margen societal pequeño en una sociedad como la chilena, pero ensanchado por el poder de sus interpelaciones ideológicas, de sus personajes públicos convertidos en figuras de colección de un abanico millenial que exhibe credenciales liberales y ofrece garantías de éxito económico. De ahí también esa pasmosa preocupación por el clivaje generacional, por los rasgos heredados de una izquierda que es hija de un progresismo más viejo, aunque menos valiente—la Concertación. Toda esta mitología clasemediera reemplaza a la historia, la convierte en una esfera de sucesos fantásticos, de personajes híbridos y de caricaturas woke, de frases aprendidas y lenguajes comunes, de potentes arraigos territoriales en las comunas de Santiago donde vive la gente-bien del progresismo.
Quizás esta “burocracia de la civilidad” como le llama Chukhrov es lo que pierde de vista Oscar Contardo en su libro sobre las clases medias en Chile, uno de los pocos intentos por leer ese sujeto fantasmal de la política chilena—parecido a lo que Gilles Deleuze llamaba una máquina abstracta, a un agenciamiento colectivo, pero siempre anexado a unas relaciones específicas con el capitalismo chileno y con su despliegue urbano. Y precisamente por eso el intento ensayístico de Contardo se define muchas veces en torno a la nostalgia de un ethos mesocrático perdido, representado por el ascenso sociocultural de la familia Parra, los siúticos del balmacedismo a fines del siglo XIX o las casas de la Villa Frei. Dicho ethos mesocrático habría sido reemplazado por una clase media neoliberal fantasmática, precaria, al borde de la inexistencia, casi reducida a la propaganda en uno de los países más desiguales del planeta. Quizás el autor de Clase media tiene razón en algo: en Chile, la clase media es un segmento social pequeño—si se lo compara con Estados Unidos y Europa—y sujeto a una constante amenaza de descenso social. Por eso su comportamiento se vuelve especialmente conservador en los períodos de crisis y en las rupturas coyunturales que amenazan la estabilidad macroeconómica del capitalismo—conservadurismo que se expresa sobretodo en una sacralización de la institucionalidad burocrática y el estado, así como en un anhelo por la democracia liberal y la comunidad ideal del diálogo preconizada por Habermas. Su punto de partida, como decía Lukács, es el pavor a las revoluciones. Y viceversa, como decíamos al principio: su exposición—en los períodos de “bienestar”, como diría Peña—al consumo y a la movilidad social, la arroja en los brazos del pluriclasismo, de la heterogeneidad, de la sacralización fetiche de una ontología de lo múltiple.
Precisamente es Giorgy Lukács quien puso sobre la mesa el problema de la conciencia histórica del proletariado como punto de vista, como asunción de un paralaje. Utilizo aquí la terminología lacaniana: el paralaje ofrece una distorsión sobre el objeto visual por medio de un desplazamiento. Para Lacan, este desplazamiento es intrascendente para la conciencia del sujeto, para su yo simbólico, y sin embargo lo constituye. El interés en la visión de paralaje para el psicoanálisis consiste en la posibilidad de que la autoimagen del sujeto quede constituida por una visión distorsionada o incluso invertida. Particularmente en el primer Seminario de Lacan encontramos la metáfora del arcoíris, que es, explica Lacan, “un fenómeno completamente subjetivo” que sin embargo se puede capturar a través de una cámara fotográfica.[7] Para Lukács, la cuestión se dirime desde una perspectiva más hegeliana: si el punto de vista del proletariado es lo que Lacan entiende como paralaje, una auténtica distorsión, una desviación violenta respecto al ordenamiento simbólico de la burguesía, es revolucionario sólo en la medida en que constituye la única posición capaz de cuestionar a un mismo tiempo la totalidad del sistema capitalista. Esta lectura de Lukács a través de Lacan impide los achaques postestructuralistas de idealismo, reduccionismo de clase y esencialismo: el término “conciencia de clase” es enteramente histórico, es la cifra de un punto de vista, de una distorsión específica producida en el seno de la lucha de clases. Precisamente por ello Lukács dice que la conciencia histórica de la clase obrera es la contradicción devenida conciencia, la alteración objetiva de su objeto de conocimiento—la sociedad capitalista.
El paralaje proletario es, en todo caso, un punto de vista parcial, como dice Mario Tronti, y no una objetividad total. “Salvo que las palabras obreras son ahora propiedad del poder”, dice Tronti. La acumulación de experiencias no se traduce ya en una conceptualidad que permita entender el capitalismo y sus crisis cíclicas—incluso más: hoy día la izquierda sólo lee las crisis ahí donde la doctrina económica imperante, las ideologías monetaristas o la teoría del precio, permiten una interpretación más o menos humanizante del capitalismo. Marx ya había lidiado con esta primera dificultad del paralaje proletario: ¿cómo leer el capitalismo sin los conceptos heredados por los dueños del capital? Hoy día, el problema se sitúa en torno a un término que se ha vuelto moneda común, como ya señalé más arriba: ¿cómo leer el neoliberalismo fuera de la terminología de los ideólogos de la contrarrevolución capitalista?
Así entonces podemos caracterizar la teoría del estallido social desde los intelectuales orgánicos de la clase media progresista, hasta los teóricos del centrismo burgués de la vieja Concertación, pasando por la filosofía neoconservadora y su tufo tradicionalista-militar: fetichismo pluralista del “pueblo heterogéneo”, metafísica espiritual de la hermenéutica de lo nacional-popular, y sociología positivista del “desborde”, el “contagio” y las “pulsiones generacionales” (Peña). Frente a todas estas diatribas y sus nombres propios, la clase obrera chilena no cuenta con una intelectualidad orgánica capaz de producir un punto de vista proletario acerca de la revuelta. El punto en común de este establishment es que se esconde, siguiendo a Lukács, en una “fachada de trabajo intelectual y de responsabilidad”, en una actitud burocrática y contemplativa que, en vez de reclamar un horizonte comunista para la política chilena, propone una diversificación del capital o un desmontaje del fantasma teórico de nuestra época, el neoliberalismo. Así, en vez de funcionar como un concepto riguroso y científico—en el sentido althusseriano: un concepto adecuado a su objeto, que define su propio campo de inadecuación—el neoliberalismo se transforma en una fantasmagoría, un artefacto imaginario. No es casual en ese sentido que termine llamando a la más amplia de las unidades: se puede estar felizmente en contra del neoliberalismo sin proponer un orden alternativo al del capital.
Soy perfectamente consciente de que la propuesta que aquí esbozo no es segura—por ahora una modulación intuitiva. La necesidad de un paralaje proletario no es solamente, en el fondo, una cuestión de orden político—no es la mera urgencia de un partido. El punto de partida del conocimiento obrero, como dice Lukács, es precisamente el hecho de que su ser teórico es eminentemente práctico, porque no puede asumir una actitud burocrático-contemplativa: el antagonismo es la modalidad de su propio ser. Debo reconocer que la historiografía del capitalismo chileno reciente ha sido, en ese sentido, un laboratorio de producción teórica mucho más eficaz que la teoría crítica o la sociología. Si no produce conceptos, produce al menos situaciones conceptuales: ha sido la suerte de ideas polémicas, como el “bajo pueblo” de Gabriel Salazar—tan parecido estructuralmente al popolo minuto de Maquiavelo—o la “subordinación ascética” de José Bengoa—retomada en su reciente texto La comunidad sublevada. Por ahora, ofrezco esta suerte de puntuación violenta, de episodios de discusión fragmentaria. Si a veces la textura de mi propuesta—la necesidad de una demarcación—es filosófica, es debido a la fidelidad que mantengo con una proposición del Althusser de los años setenta: la filosofía es lucha de clases en la teoría.
Notas
[1] El estalido social en clave latinoamericana, 8.
[2] Todas expresiones de Martuccelli (mal-estar posicional, clases popular-intermediarias, etc.)
[3] Tironi, El desborde, 21
[4] Peña, Pensar el malestar, 100
[5] Enjoying What We Don’t Have, 11
[6] Freud, El malestar, 86
[7] Lacan, Seminario 1, “La tópica de lo imaginario”, 125