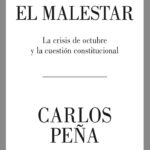“En este caso, al no ser teóricamente rastreable, el anti-estatismo de la izquierda chilena opera como la necesidad por adherirse al discurso públicamente aceptado del liberalismo. La idea del pueblo “colosal” con deseos de “autonomía y libertad” coincide, punto por punto, con una ominosa necesidad de hacer aparecer el corazón de la subjetividad capitalista como contenido positivo de la política de izquierda. Después de todo sí, nosotros también queremos libertad, propiedad privada y emprendimiento: ¿de dónde surge esta representación del pueblo?, ¿qué autoriza a separar, sociológicamente, el “deseo de ser felices” como dice Ruiz, de la lucha por mejoras económicas?, ¿cuál representación, cuál imaginario de la felicidad está en la base del deseo de ser felices que Ruiz atribuye al pueblo-sujeto de la revuelta chilena? Dejo este set de preguntas en suspenso, no sin enfatizar lo inconveniente de su irresolución.”
por Claudio Aguayo Bórquez
Imagen / Portada del libro “Octubre chileno” de Carlos Ruiz E.
“Los mitos, los reflejos, las mixtificaciones expresan siempre, en la lucha de las sociedades,
lo no mítico, lo no reflejo, lo no mixtificado. Son maneras diferidas que tiene la realidad para expresarse.”
René Zavaleta Mercado
La idea de pueblo heterogéneo ya había sido formulada en un libro reciente de Carlos Ruiz—Octubre chileno: la irrupción de un nuevo pueblo. La revuelta tuvo el efecto teórico impredecible de reponer en la discusión pública y en la producción de papers el viejo concepto de pueblo que años atrás en Europa, en la pluma de autores como Jacques Rancière o Alain Badiou, había suscitado discusiones de alta teoría. Desde intelectuales conservadores como Hugo Herrera hasta liberales rawlsianos como Cristóbal Bellolio escriben ya sea sobre el “momento populista”, la “irrupción del pueblo con su furia y su caos” o el “pueblo heterogéneo”—es el caso de Ruiz. Como señala el propio Bellolio, a quien no puede ubicársele dentro de la literatura radical, este nuevo pueblo sería un “pueblo distinto, fraguado a través de una modernización capitalista”, un pueblo que no puede ser reducido al “ideal homogeneizante del hombre nuevo y la conciencia orgánica”.[1] La recurrencia a un pueblo furioso y a las “pulsiones populares” por parte de Hugo Herrera, intelectual que se declara abiertamente discípulo de viejos historiadores católicos como Mario Góngora y el ensayismo contrarrevolucionario, debería dar cuenta de la transversalidad del gesto—volver al pueblo. Nociones como la de “pueblo heterogéneo” o “pulsiones populares” constituyen el efecto residual de la revuelta de 2019, el intento desesperado por parte de los intelectuales orgánicos de las clases medias (no excluyo a Herrera) por capturar al sujeto que, con su emergencia, habría trastocado el orden político chileno. La epistemología mesocrática se pregunta al mismo tiempo por el sujeto de la modernización capitalista (como ya había explicado Carlos Peña en su debate con Michael Sandel) y por el sujeto de la revuelta, porque sólo puede leerlos conjuntamente. En otros términos: toda una serie de teoremas sobre el pueblo que transitan desde la derecha más rancia hasta la ideología orgánica del frenteamplismo, asume la revuelta de octubre como el producto interno de la modernización, como despertar trastornado de los consumidores.[2] Coincidentemente, en ninguno de los libros del mainstream académico y los intelectuales públicos de la clase media chilena, el término “lucha de clases” aparece mencionado. A lo más, es excluido con desparpajo.
Para alguien que escribió un libro sobre Maquiavelo, es innegable que las derivaciones de la plebs romana y del “popolo minuto” florentino podrían ser halladas en el concepto de pueblo. Ello implicaría un sinnúmero de discusiones alternativas sobre la idea de multitud de Spinoza, y finalmente el concepto marxista de proletariado. Sin embargo, las diatribas sobre el pueblo ejercidas en el post-revoltismo intelectual constituyen más bien la ocultación de la lucha de clases como nudo traumático de la revuelta. Frente las masas internamente divididas, cruzadas por marcas de composición cultural y política, de subjetivación clasista y parcialidades incompatibles, la noción de pueblo funciona como una suerte de imagen simétrica—como diría Lacan: no hay otra forma de recubrir la fragmentación inherente del sujeto, sino esa imagen de unidad. Y aquí reside la paradoja: para resistir la simetría y la unidad simbólica que la misma categoría “pueblo” porta como su signo más evidente, se impone una idea vacía de heterogeneidad, des-cualificada, que precisamente por permanecer inexplicada, opera como el misterio de un pensamiento novedoso o disruptivo.
Profundizo más la hipótesis de discusión: ¿no es la idea de un pueblo heterogéneo propuesta por Carlos Ruiz una suerte de estadio del espejo de la teoría posneoliberal? (Aquel estadio en el que el sujeto despliega y desarrolla la representación de sí mismo, su propio imaginario, aquello que le permite concebirse como unidad e ingresar en el intercambio simbólico). La fantasía primordial de nuestra discusión pública sobre el estallido ha sido el “pueblo” y la frenética necesidad por definirlo y darle un sentido—deus absconditus, heterogeneidad y pluralidad de lo popular, mayoritarianismo populista, etc. Ramírez incluso señala que, con el gobierno de Gabriel Boric, por primera vez este pueblo heterogéneo sería “protagonista”. Candidatos situados a la izquierda, como Daniel Jadue, insistieron también en su momento irrealizado en que, con el estallido, el pueblo habría vuelto a ingresar a la escena política. Todavía, a nadie se le ocurre decir la desfachatez de que, en el fondo de la revuelta de octubre, puede que hayamos visto una irrupción del proletariado, una disputa por los salarios reales, una rebelión segmentada. Lo mismo que el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre: ¿podría negarse que pertenece todavía al anticapitalismo espontáneo de masas, anticapitalismo que muchas veces se expresa en modulaciones conservadoras y en un fuerte sentimiento anti-elitista que no tiene por qué perdonar a la bienhechora izquierda? Mi pregunta es si el concepto de pueblo, puesto así en primer plano, no muestra el carácter eminentemente contemplativo de la teoría sobre el estallido social, una representación fetiche de la cosa freudiana—algo que pone límites a todo intento simbolización. Casualmente, es lo mismo que se agota de modo práctico en la llamada Lista del pueblo cuando, después de mostrar el rostro poco amable de su propio significante vacío—falsos enfermos, rotos alzados y “ultrones” descontrolados—se convierte en una sumatoria de grupúsculos que despiertan el estupor mediático y la desestimación.
Recordemos al respecto como surge la teoría radical sobre el populismo a finales de los 80’, con la publicación de Hegemonía y estrategia socialista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. De lo que se trataba era de evitar los reduccionismos de clase, de abandonar las clausuras ontológicas del marxismo y el economicismo, para en su lugar construir una teoría pluralista sobre las cadenas de demandas inspirada en las cadenas significantes del psicoanálisis y el significante vacío capaz de hacerlas resonar. La operación más importante de Laclau fue en aquella época la de insistir que, pese a la representación sociológica simplista de su teoría, todo significante vacío se yergue sobre un fondo de conflictividad que es irreductible, un elemento traumático que está destinado a reaparecer y que garantiza la radicalidad de la democracia. El primer Zizek de El sublime objeto de la ideología supo responder muy bien a las ambigüedades de la teoría laclausiana sobre el antagonismo y la razón populista: el nudo traumático que impide cualquier cierre definitivo de las cadenas de demanda no es otro que la lucha de clases. Esto permitiría releer el debate sobre la revuelta desde otra perspectiva, una que se haga cargo de la fórmula althusseriana: “nunca llega la hora solitaria de la última instancia”, que no es otra que la lucha de clases. Contra lo que piensan Dardot y Laval, para el marxismo nunca se trató de pensar la burguesía o al proletariado como un sujeto idéntico a sí mismo. Al contrario, precisamente porque el proletariado es síntoma de un malestar cuya sutura es siempre provisoria—como reconoce acertadamente el viejo Laclau—es que tiene una forma plural y conflictiva. Y pese a ello, al eliminar el concepto o al reemplazarlo por el mote indicativo y descriptivo de la “heterogeneidad” lo que se hace no es más que dispararle al mensajero.
El laboratorio de definiciones de Marx no permitiría que la enunciación de una clase permanezca idéntica a sí misma. Y ello está vinculado con la definición misma de lo que es una clase. Volviendo al viejo Althusser, el componente mínimo de una definición del concepto de clase es la primacía de la lucha sobre las clases. Recuerdo en este sentido lo que está en el fondo de los escritos históricos de Marx, particularmente El 18 Brumario y Las luchas de clases en Francia: es la madeja misma de los acontecimientos históricos la que va configurando las posiciones de clases. Téngase en cuenta una fórmula conclusiva, cuando Marx define a Luis Bonaparte como príncipe del lumpenproletariado. Lo importante en una definición como esta no es tanto la suposición tosca de que una clase está definida por el lugar que se ocupa en el “modo de producción capitalista”, como el hecho de que el lumpenproletariado, es decir, un segmento social específico con una cultura y una forma de participación particulares en la materialidad de las luchas sociales del siglo XIX. Aun cuando Luis Bonaparte pertenece por entero a otro segmento social—la burguesía reaccionaria francesa—es capaz de erigirse como príncipe de un sector constituido por elementos subalternos depravados. La palabra “príncipe”, en todo caso, debería dar otra clave de lo que, siguiendo a Bloch, he llamado no-sincronicidad. Los escenarios de alta sobredeterminación de la lucha de clases, también llamados unidades de ruptura, producen esta exposición heterocrónica de la coyuntura, sumatoria de alianzas insólitas e irrupción de anacronismos y utopías retrocesivas.
Sólo una definición que parta de este principio—primacía de la lucha sobre las clases—podría decir algo sobre la llamada “clase media” chilena y sus soportes ideológicos. Este principio podría ser leído también a través de un archienemigo de Althusser, el historiador E.P. Thompson. En una coincidencia casi absoluta con el filósofo al cual dedicó un áspero libro, Thompson enfatiza las formaciones de clases como productos históricamente situados, constituidos por rupturas y choques, autoconcepciones y despliegues culturales diversos: su Formación de la clase obrera en Inglaterra parte analizando el contexto de composiciones religiosas e ideas milenaristas en las ciudades inglesas preindustriales. Asimismo, la clase media chilena, definida ya en 1950 por Amanda Labarca como una “clase en tránsito”, como una clase-peldaño, debe ser entendida en torno a estos procesos de formación que exceden la doble determinación del salario y de la relación de propiedad con los medios de producción. Labarca entendía muy bien que la definición de lo que es una clase no puede prescindir de la axiomática de los deseos y aspiraciones.
La fascinación orgánica con la categoría de pueblo heterogéneo está en el corazón de la imaginación mesocrática. Pertenece a un caso extremo de lo que el teórico marxista estadounidense Harry Cleaver llamó reificación conceptual—en términos muy hegelianos, para él, esto implicaba la expulsión del movimiento y de la dialéctica del seno de los términos con los que se pretende explicar la realidad. Los conceptos que pretendían expresar relaciones, siguiendo a Marx, se convierten en cosas.[3] La reificación conceptual ha alcanzado ya no sólo al término capital, que se representa cada vez más como vampiro (escogiendo, desde luego, la metáfora más simple) y cada vez menos como la unidad sobredeterminada de una serie de procesos, sino también al de clase obrera, al que se le impone una cierta esquicia estetizante, una reducción al overol y casco. Lo sorprendente es que esta mirada estetizante y empobrecedora pulule entre representantes de una clase media académica bien pagada. ¿Y si el capital incluyera la revuelta, como una de sus propias dinámicas, por ejemplo? Es una pregunta para pesimistas. Como sea: el punto de partida de la epistemología política del marxismo es la problematización de la objetividad como categoría autosuficiente, la afirmación de que incluso la ciencia se configura en torno a tomas de posición. (Que esa afirmación haya llevado a aberraciones como la “ciencia proletaria” de Lysenko no desmiente—sino que confirma de un modo trágico—el hecho fundamental de que el punto de partida del conocimiento no es neutral). La reciente pandemia muestra la gravedad de esta afirmación: las derechas conservadoras reaccionaron contra la ciencia, atribuyéndole un rol opresivo y dominador. Por eso decía Althusser en su Curso de filosofía para científicos que los debates sobre qué significa filosófica o epistemológicamente la ciencia será decidida por las luchas de clases.[4] Esto implica una revalorización no-historicista de la historia, también presente en la afirmación de Walter Benjamin de que el sujeto del conocimiento histórico es la propia clase que lucha. En este sentido, la imaginación mesocrática sobre el estallido es el resultado de su propia posición en las luchas de clases del último ciclo abierto el 2019, de sus esperanzas y aspiraciones, de sus modulaciones culturales y políticas, y finalmente, de su relación con el consumo neoliberal y el capitalismo tardío chileno. La reificación de la teoría no es ni una decisión propia, ni una casualidad. Es desde ese lugar, desde ese punto de vista o paralaje que debe ser entendida la afirmación de que el neoliberalismo debe ser desmontado o deconstruido “palmo a palmo”, “ladrillo a ladrillo”, etc. Desde la frónesis aristotélica (la “vía del medio” o el “justo medio”) hasta hoy, la imaginación mesocrática consiste en una evitación de la lucha de clases.
Ello también explica la particular lectura de la revuelta de Carlos Ruiz, cuando pone en primer plano la libertad y la autonomía como deseos de trasfondo en el estallido social. Siguiendo a la filósofa rusa Keti Chukhrov, se puede pensar el reclamo de Ruiz contra las izquierdas que “sacrifican la libertad” en nombre de la igualdad, como una muestra fehaciente del particular deseo de capitalismo que persiste secretamente en algunos proyectos emancipatorios. Chukhrov, en uno de los libros más inteligentes de la última década, se pregunta por la exclusión obligada del socialismo soviético en el repertorio de experiencias consideradas como emancipatorias por la intelectualidad occidental. Incluso si la época Brezhnev (por ejemplo) fue menos sanguinaria que la Revolución Cultural Proletaria, esta última todavía puede aparecer como ejemplo del “acontecimiento revolucionario” en libros académicos y tratados filosóficos. La revolución soviética, por el contrario, aparece censurada como ejemplo por antonomasia del socialismo autoritario y estatalista. En los intelectuales orgánicos de las clases medias la crítica al modelo soviético aparece como una prueba de blancura. Como tal, a ese gesto pedante y poco riguroso, no se le exige ninguna explicación: es condición a priori y ciega. Para Chukhrov, tal denegación apriorística constituye una renuncia, propulsada por una representación errónea de los socialismos reales como paraísos del aburrimiento.[5] La contracara inconsciente de este tipo de representación de una sociedad insoportable, estadólatra y monótona, es una obscena celebración del goce capitalista, un deseo de encarnar el sujeto capitalista con su colorido fetichista y su pluralidad—pero en clave emancipatoria.
“La condición humana siempre porfía. Una demanda de autonomía individual sobre amplios planos de la vida llegó para quedarse”, explica Ruiz.[6] Esta demanda de autonomía se acopla, para el autor, con cierta reivindicación de la libertad como condición de la vida, con la emergencia de un pueblo “colosal, heterogéneo, pluriclasista, plurinacional y multicolor”, que ya no puede ser menguado con la precariedad neoliberal, pero tampoco apabullado en ensoñaciones de “control estatal”, etc. La obsesión con un estado supuestamente asfixiante y controlador, con una malla de instituciones sin elasticidad y con las soluciones “estatistas” de la izquierda tradicional, no dice tanto de una discusión teórica profunda sobre las experiencias efectivamente estatalistas de la izquierda global en el siglo XX. Todo lo contrario: ni siquiera pasan la prueba mínima, que es un debate informado sobre la lectura autonomista de autores que, como Moishe Postone o el ya mencionado Harry Cleaver, plantearon abiertamente que el socialismo soviético era otra transmutación del trabajo alienado. En este caso, al no ser teóricamente rastreable, el anti-estatismo de la izquierda chilena opera como la necesidad por adherirse al discurso públicamente aceptado del liberalismo. La idea del pueblo “colosal” con deseos de “autonomía y libertad” coincide, punto por punto, con una ominosa necesidad de hacer aparecer el corazón de la subjetividad capitalista como contenido positivo de la política de izquierda. Después de todo sí, nosotros también queremos libertad, propiedad privada y emprendimiento: ¿de dónde surge esta representación del pueblo?, ¿qué autoriza a separar, sociológicamente, el “deseo de ser felices” como dice Ruiz, de la lucha por mejoras económicas?, ¿cuál representación, cuál imaginario de la felicidad está en la base del deseo de ser felices que Ruiz atribuye al pueblo-sujeto de la revuelta chilena? Dejo este set de preguntas en suspenso, no sin enfatizar lo inconveniente de su irresolución.
Me parece importante considerar cómo el lenguaje proto-libertario y humanista de los intelectuales de la clase media muta en lo que Chukrhov llama una “burocracia de la civilidad crítica”, en un “paquete de terminologías progresistas y emancipatorias”. No podría ser de otra manera. Desde el concepto democristiano de la “revolución en libertad” en los años 60’, hasta la idea de un anti-neoliberalismo gradualista en 2022, ¿no existe la continuidad de un mismo punto de vista, con sus desviaciones históricas y sus rupturas internas? Lo que está en el fondo de estas experiencias de politización pequeñoburguesa no es simplemente la tibieza o la falta de decisión, la vacilación achacada a las clases medias—no sin razón—por el marxismo clásico de Marx a Trotsky, sino también la insistencia de una subjetividad paradójica, que quiere confrontar la “cuestión social” sin afectar la estabilidad macroeconómica del capitalismo. Una vez que esta tendencia se convirtió en activo ideológico de la izquierda chilena, la suerte estaba echada. El gobierno podía quedar en manos de un auténtico progresista, el ministro Mario Marcel. Por mientras, en la mentalidad post-rechacista de la izquierda chilena, la imagen viva del pueblo colosal, heterogéneo y furioso era reemplazada por la figura de un gran Leviatán acosando a la buena conciencia y la decencia nacional del apruebismo.
Notas
[1] Bellolio, Cristóbal, El momento populista chileno, Taurus, 2022, 91
[2] Peña, Lo que el dinero sí puede comprar, Taurus, 2018.
[3] Cleaver, Reading Capital Politcally, Anti-Theses, 2000. También cf. Balibar, La filosofía de Marx, Nueva Visión, 2010.
[4] Althusser, Louis, Curso de filosofía para científicos, p. 116
[5] Keti Chukhrov, Practicing the Good: Desire and Boredom in Soviet Socialism
[6] Ruiz, Octubre chileno, 56