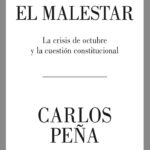La pretensión liberal de que esa historia permanezca “a distancia” del estado, como le gustaba decir a Alain Badiou en su momento, suena a una izquierda tan decepcionada del socialismo de estado soviético, que se vuelca a una retórica de la libertad de expresión cercana al freedom of speech del constitucionalismo americano, en vez de pensar las vías institucionales para derrotar la manipulación mediática y la difusión de alt-histories o fake-news de ultraderecha. Punir el negacionismo, en definitiva, es asumir que el estado es una red de aparatos en disputa y que por tanto, algunos de sus instrumentos deben ser utilizados para sofocar las resistencias ideológicas y culturales de una derecha que no actúa en pie de igualdad frente al “pueblo autónomo”, sino con el inmenso poder del capital a sus espaldas.
por Claudio Aguayo Bórquez
Imagen / Grafiti negacionista del Covid, 7 de septiembre 2021. Fotografía de Urci.
En su artículo “Contra la penalización del negacionismo” Luis Thielemann y Cristóbal Portales, defienden la idea de una a-legalidad de la historia. Es decir, de un derecho a existencia de “toda” la historia como disciplina y como ejercicio, al margen de la estatalidad y sus miserias. Quiero detenerme en una contraposición singular que los autores utilizan, entre pueblo autónomo y estado. Dicen que “suena ridículo tener que recordar que un pueblo emancipado es un pueblo autónomo y no uno al que el Estado deba indicarle hasta cómo y sobre qué expresarse”. Todo mi punto de disputa con el texto podría circular en torno a esta frase. Los debates que proponen los autores me parecen muy pertinentes, pero creo que la equivalencia entre autonomía y emancipación es un filosofema difícilmente sostenible, sobretodo si se trata de autonomía de las concepciones ideológicas y los lenguajes políticos.
La idea de que un pueblo autónomo es mejor que uno heterónomo o estatalizado pertenece al intenso repertorio de ideas cuasi-liberales que se han colado en el lenguaje de las izquierdas en las últimas décadas. No sin razones, en todo caso: la idea de autonomía, proveniente de un arsenal filosófico diferente del de “autonomismo” contemporáneo italiano, tiene que ver con esa máxima kantiana de la Aufklärung: ser autónomos es saltar del reino de los medios al reino de los fines, tener el valor de servirnos de nuestra propia razón, etc. Un debate histórico-filosófico e historiográfico muy contemporáneo aun, por ejemplo, acerca de la coincidencia estructural entre comunismo y fascismo, depende enteramente de lo que está signado en la concepción ilustrada de la autonomía como libertad de pensamiento. No es casual que autores de tan diferentes disciplinas y posiciones políticas disímiles como Hannah Arendt, François Furet, Ernst Nolte o Solyenitzhin hayan coincidido en la idea de que, lo central en el fascismo y en el comunismo bolchevique es una reducción del pueblo al estado, del ciudadano al estado, una saturación de la esfera pública por el estado y sus horizontes ontológicos de raza o clase. En estos discursos liberales lo más peligroso para la república, para la propia libertad, es la existencia de narrativas oficiales de estado sobre la historia o sobre lo popular. Contra toda historia estatal, se reivindica el derecho de hacer historia de manera autónoma. Que esa manera autónoma haya sido el mercado común europeo o Wall Street, es otro debate.
El problema que detectamos una vez establecida la crítica a la “historia oficial” es el surgimiento de lo que Hegel llama el alma bella. Es curioso que las narrativas filosófico-políticas anti-hegelianas –en términos epistemológicos el autonomismo es una de ellas– desemboquen tantas veces en un nuevo dualismo mucho más grave que el atribuido a la dialéctica hegeliana: poder constituido versus poder constituyente, historia sincrónica versus historia no-sincrónica, trabajo muerto versus trabajo vivo, multitud versus estado, etc. Sin duda que estos dualismos pueden ser leídos como un retroceso al almabellismo criticado por Hegel: como la autopercepción de una “genialidad moral” que vive “en la angustia de manchar la gloria de su interior con la acción” y que se sitúa como enfrentada a una otredad destructiva. En Chile, este almabellismo tuvo expresiones políticas concretas, que esperaban el turno de una revolución que no tuviera las impurezas del electoralismo de la izquierda tradicional, ni la pesada herencia de un estado burocrático modelado por nuestras oligarquías en sucesivas contiendas civiles de la “fronda” aristocrática. Así como hay almabellismo de ultraizquierda, hay una conciencia desventurada de derecha, el reaccionarismo: en Chile los historiadores de derecha no dejaron de coquetear, hasta bien entrados los años 80’, con narrativas apocalípticas y una obsesión documentada en cientos de citas y artículos académicos con teólogos como André Berdaieff o Manuel Lacunza—que incentivaban a creer en la venida del mesías y en la “nueva edad media”. Esta desventura y este recogimiento en el dolor católico, no impidió que el estado neoliberal hiciera uso de sus papeles, cartas reunidas, profecías autocumplidas y sobretodo de la tenebrosa retórica anticomunista heredada de otra historiografía reaccionaria, la de la España de Franco. Nos enfrentamos aquí a la paradoja de que incluso las narrativas que se sitúan en las antípodas de la actividad estatal por considerarla impura, siniestra, liberal, fascista, no están exentas de participar en la sedimentación de una “historia oficial”. Para ir un paso más allá: es la existencia misma de esta “historia oficial” la que posibilita su contraparte dialéctica/oposicional, una historia no-oficial, a contrapelo, desde abajo, etc. No se nos olvide que, de hecho, historiadores como Eyzaguirre en Chile o Ricardo Levene en Argentina, también fueron contraoficiales en su momento, al cuestionar el discurso liberal sobre la nación de un Bartolomé Mitre, un Amunátegui o incluso un Sarmiento. La no-oficialidad de un discurso historiográfico, en otros términos, su distancia de los ideologemas consagrados por el estado, no garantiza nada, excepto la confrontación con el poder –que tampoco es siempre una ventaja.
El problema es que la historiografía tiene sus propias “metástasis teóricas” para usar un término de Blumenberg. Muchas veces dichas metástasis son invisibles, debido a una falta de cultura teórica que es creciente en una época de híper-especialización como la nuestra. Al convertir la historia en un artefacto teórico para entender el presente, casi siempre el resultado sublimado y casi inconsciente es una filosofía de la historia, y no otra cosa. Esto es algo que reconoce Elías Palti en su crítica conceptual del revisionismo en América Latina, por ejemplo: al modelo de la revolución se le opone el de la tradición, al de la ruptura el de la continuidad, etc. De ello resultan conceptos que son, quiéralo o no la disciplina de la historia, filosóficos, y por tanto susceptibles de una crítica epistemológica. En el caso de la defensa de la “a-legalidad” de la historia esta metástasis teórica produce la ilusión de que el historiador puede ser capaz, con sus propias fuerzas, con sus propios recursos, de responder a las historias oficiales desde una posición subalterna, contribuyendo a la transformación del sentido común de masas. Me parece que hay que tener un súper-yo disciplinario muy elevado para pensar que la conciencia nacional es un problema académico o historiográfico. En realidad –y aquí parte toda la discusión que bien sabemos que puede terminar en formas de terrorismo autoritario– la conciencia nacional y la historia oficial son asuntos de estado, y eso la dictadura lo supo muy bien, siempre. Y pese a ello, la paradoja sólo es legible a partir de algo que la oposición “pueblo autónomo”/Estado (los autores lo escriben con mayúscula) deja en una zona de invisibilidad ideológica, tras bambalinas: que más importante que la sobrestimada autonomía del pueblo frente al estado para analizar el problema del negacionismo, es la determinación de la lucha de clases sobre los discursos históricos y las ideologías oficiales.
Que la historia se piense y se organice fuera del establishment es algo más o menos inevitable. Puede haber historia outsider de derecha o de izquierda: es lo que muestra el libro reciente de Louie Valencia-García, Alt/Histories, que hace referencia a las Alt-Rights estadounidenses y su relación con la historiografía. El uso de cascos y escudos medievales por parte de los supremacistas blancos en Charlottesville –y el apoyo que reciben de algunos historiadores medievalistas outsiders– no se puede explicar por la censura que reciben los símbolos nazis en el discurso público norteamericano. Los autores escriben que la prohibición de símbolos fascistas provoca una proliferación de apropiaciones históricas divergentes. Precisamente, esta torsión argumentativa olvida algo fundamental: aun en el caso estadounidense, donde la “libertad de expresión” es tan sagrada que deberíamos poder salir a la calle con una esvástica, esos símbolos están degradados en la conciencia de masas y se han vuelto inutilizables hace décadas. Ello ha sido posible no por la labor de los historiadores o por la “disputa cultural” de la izquierda, sino por el poderoso lobby juristocrático de las víctimas del holocausto, que han puesto límites al “freedom of speech” defendido por el constitucionalismo de derechas yanqui. A tal punto que hoy la derecha necesita decir que el nazismo es una ideología de izquierda, para poder desprenderse de esa pesada carga histórica. El problema es que aquí podría iniciarse un loop jurídico: como no hay una censura legal definitiva al negacionismo respecto al holocausto, es necesario articular censuras puntuales para evitar que los saludos hitlerianos invadan el mundo nuevamente. En la España falangista fue Rodrigo Díaz de Vivar y la leyenda del Cid, en Brasil la retórica del perigo vermelho, en Yugoslavia la figura del rey Stefan (c. 1498) contribuyó al antiislamismo, etc. Por si mi punto no queda suficientemente claro: el fascismo no es una cultura homogénea por más que su objetivo declarado sea una homogeneización total. No lo es, ni siquiera en la Alemania de Hitler –piénsese en la diferencia entre dos nazis como Rosenberg y Carl Schmitt– y de hecho puede recurrir a una multiplicidad de formulaciones, afectos de masas y sentimientos nacionales, pastiches esotéricos y vocabularios románticos. Decir, por tanto, que la condena del negacionismo produce nuevos fascismos que recurren a otros acopios culturales e históricos, es de hecho una trampa argumentativa insostenible: las ideologías nacionalistas necesitan tanta renovación de los usos del pasado como las ideologías cosmopolitas.
Y es que el negacionismo está lejos de ser la versión equivalente, el espejo invertido de la historia a contrapelo o la historia desde abajo. De hecho, mientras que esta última no tiene a su haber –por ahora– la responsabilidad de miles de muertes, de la historiografía negacionista y revisionista de derechas no puede decirse lo mismo. Los historiadores “tradicionalistas” y “escatológicos” (los términos son de Góngora) tienen en su prontuario el Plan Z, el franquismo, etc. Se puede ir más lejos y pensar que fue el “negacionismo en el poder” el que condenó a Galileo al arresto domiciliario y encendió la hoguera europea desde la edad media. La preocupación por el derecho de los negacionistas a la libre expresión puede resultar admisible para la “buena conciencia” de izquierdas –propongo otro término hegeliano– pero sin duda supone también la posibilidad de su acceso al poder y su recomposición en los aparatos ideológicos y la sociedad civil “democrática”. En Estados Unidos, después de mayo de 2017 las redes sociales se repletaron de youtubers de una derecha “rebelde”, como dice Stefanoni, difundiendo una buena nueva: Hitler era socialista. Esta alt-historie se impuso con la ayuda de una manipulación histórica de baja estofa, vulgar y desprovista de rigurosidad: el libro de Dinesh D’Souza The Big Lie: Exposing the Nazi Roots of the American Left. D’Souza contó con el apoyo del trumpismo y del establishment de la ultraderecha estadounidense, así que no fue tan difícil transformar The Big Lie en una mentira de circulación mediática irresistible, mediante documentales y avisos publicitarios que convirtieron el libro en un best-seller. En un escenario donde el negacionismo es punible, quizás D’Souza y otros “historiadores” de la derecha mitológica no terminarían presos. Pero al menos el mismo estallido público de un juicio incitaría a un debate abierto y mediático sobre los límites de la manipulación historiográfica y los usos del pasado en la retórica negacionista.
El problema al que nos enfrentados no puede quedar entrampado en un principio de equivalencia entre negacionismo e historia popular, en un debate sobre modelos jurídicos y resultados legales en Alemania o Francia, o en un dualismo ontológico entre el “buen” pueblo y el “mal” estado. Tiene que partir de la más simple de las evidencias: mientras que el negacionismo es un proyecto de un sector de las clases dominantes cuyo interés es –entre otros– capturar el sentido de descontento de la crisis y lo que Laclau llamó en 1976 las “interpelaciones ideológicas nacional-populares”, la historia de las víctimas de la dictadura todavía no es una moda “Woke”, sino un doloroso nudo traumático vinculado con el elemento negativo de las sociedades capitalistas, la defenestrada lucha de clases. La pretensión liberal de que esa historia permanezca “a distancia” del estado, como le gustaba decir a Alain Badiou en su momento, suena a una izquierda tan decepcionada del socialismo de estado soviético, que se vuelca a una retórica de la libertad de expresión cercana al freedom of speech del constitucionalismo americano, en vez de pensar las vías institucionales para derrotar la manipulación mediática y la difusión de alt-histories o fake-news de ultraderecha. Punir el negacionismo, en definitiva, es asumir que el estado es una red de aparatos en disputa y que por tanto, algunos de sus instrumentos deben ser utilizados para sofocar las resistencias ideológicas y culturales de una derecha que no actúa en pie de igualdad frente al “pueblo autónomo”, sino con el inmenso poder del capital a sus espaldas.