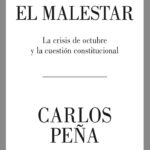Probablemente asumir la conducción de un trozo de Estado sea lo más inteligente. Pero no a costa de diezmar y suturar a la izquierda, clausurarla en el Estado. Esa práctica, tan cara a los últimos años de historia, pone entre paréntesis la lucha de clases. La evolución del patrón de acumulación chileno y los límites que impone. El hecho de que la explotación podría sentir la necesidad de intensificarse en un período crítico de la economía mundial—hiperinflación, crisis migratoria, etc. Y que la formulación institucional-política de la burguesía, la derecha chilena y sectores del centro, van a necesitar medidas de ajuste—como sucedió en Grecia con SYRIZA en 2016, una de las pocas soluciones centristas a un conflicto de alta intensidad en las últimas décadas.
por Claudio Aguayo
Imagen / La Libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix. Fuente: Wikimedia.
El tránsito de la revuelta al momento actual—que el filósofo de la nueva derecha corporativista chilena, Hugo Herrera, llama thermidoriano—tiene un rasgo o un gesto positivo que debe ser capturado. Se trata de la caída del ideal: del ideal de la revuelta, pero también del ideal que consagraba a sus resultados institucionales, por llamarlos de alguna manera.
Si estamos o no en un Thermidor chileno, es algo que está por verse: antes de Thermidor, desde luego, está Mesidor en el calendario republicano. El mes que señala la crisis del jacobinismo—pero en Chile el jacobinismo no se ha consumado. Antes del socialismo en un sólo país de Stalin, Trotsky es aislado y luego exiliado, la oposición de izquierda diezmada al interior del Partido Bolchevique, y la vieja guardia exterminada o convertida en partido del orden. Y es que las fuerzas políticas que intervienen en el elemento espontáneo de la revuelta de octubre, que intentan destacar su aspecto de clase, todavía no se han agotado. En cierto sentido, el “barómetro electoral” como llamaba Engels a las elecciones, ha mostrado que las fuerzas que cuestionan y descomponen el régimen o la república neoliberal, están vivas y coleando.
Gabriel Boric puede ser pensado como un momento girondino transicional. Por eso la hipótesis de Herrera, en una analogía típica del conservadurismo (recuerdo en este sentido el “gran paralelismo” del católico soberanista Donoso Cortés, que le permitía leer el pasado en el presente y viceversa), no funciona: porque Kast no es Napoleón, como argumenta Herrera. Kast es más bien Joseph de Maistre, el reaccionarismo temprano, la voz de la restauración—y no del devenir-imperio de la República. Por su procedencia ideológica, calza mejor que con Napoleón: Joseph de Maistre fue un católico intransigente. En sus Quatre chapitres sur la Russia, de Maistre recomienda al zar mantener la servidumbre a punta de azote y evitar a toda costa la intromisión de elementos protestantes en la conciencia católica del campesinado, el famoso mujik ruso. Al mismo tiempo, Kast representa fuerzas retardatarias de la oligarquía, abiertamente comprometido con la mentalidad hacendal y lo que José Bengoa llamó en su exhaustiva Historial rural de Chile central la “subordinación ascética”—es decir, la utilización de lo religioso con fines expansivos del propio capital.
La caída del ideal revoltista, en medio de esta elección entre la restauración católico-empresarial y la transición girondina, no refiere tan sólo al agotamiento de una vanidad intelectual consistente en mirar la revuelta como plenitud, “tumba del neoliberalismo”, momento de interrupción o milagro que viene a cortar la historia capitalista de Chile por la mitad. Hegel retrató con mucha sorna esta vanidad, tratándola como la paradójica forma teórica de una “profundidad superficial”. Contra ella, se esforzó en mostrar la paciencia de una formalización teórica que abre sus alas como el búho de Minerva, hacia el atardecer. Comprensión de lo real/actual, más que la construcción de un mundo etéreo. Eso quiere decir precisamente la famosa sentencia del prólogo de la Filosofía del derecho: que lo real sea racional y viceversa, es una exigencia por captar la racionalidad del presente. Es precisamente dicha exigencia la que está en el fondo de la exigencia, años más tarde, de Marx frente a la revolución de 1848 en europa: que el cerebro de los muertos no oprima la inteligencia de los vivos. De alguna manera, sin embargo, esta intromisión del pasado en el presente es inevitable. Lo atestigua el hecho de que, más de un siglo y medio después, todavía pensemos en unos Jirondinos chilenos, como les llamaba Benjamín Vicuña-Mackena a una generación de afrancesados valientes que enfrentaron al estado portaliano. Las grandes analogías históricas sólo tienen sentido ahí donde trabajan para ser deshechas.
La seducción vanidosa y evanescente de la palabra revuelta fue demasiado irresistible. Nos recuerda de hecho a las elucubraciones de Jung sobre el mito y su pervivencia en una suerte de eternidad atávica—Lacan decía para-animal. Jung creía firmemente que el inconsciente era colectivo, y en que los mitos vivían más allá de cualquier conciencia individual. Al plantearlo de esa manera, Jung subsumió la función simbólica, que articula al sujeto, en la forma del mito. Por eso en un texto de 1933, titulado Wotan no podía sino terminar en una condescendencia descarada con el nazismo—en vez de la captación racional, Jung vio aquí la emergencia del mito de la guerra y del dios nómade. Paradójicamente, aunque el pensador italiano Furio Jesi aceptaba la definición de lo inconsciente propuesta por Jung, el discípulo díscolo de Freud no hacía más que convertir el mito en propaganda, algo que Jesi rechazaba. Y es lo que hace Kast: retomar el mito de Chile ahí donde puede servir como técnica de hipnotización de las masas. Kast es un gran hipnotizador, rodeado de una corte de tecnócratas y publicistas neoliberales. Boric no le ha opuesto otro mito, simplemente ha ocupado la posición girondina ahí donde permite contener el pistón revolucionario. La lucha de clases queda, por el momento, borroneada—al decir de Louis Althusser: sobredeterminada.
Pero ni la técnica mistificadora y wotanista, guerrera, patriota, anticomunista—todos valores de la conciencia nacional chilena—que exhibe Kast, ni el momento girondino de unificación nacional que representa Boric, tienen posibilidades frente a una crisis institucional, política y económica que los excede. Y que amenaza, dicho sea de paso, con subsumir en su remolino de desincorporación nacional incluso a aquellos oropeles con los que dignificamos los resultados del octubre chileno: la Convención Constitucional, el programa antineoliberal, el reposicionamiento de la izquierda en el parlamento. Esa crisis debe ser distinguida rigurosamente de la vanidad de la revuelta, que algunos llamaron “revolución de octubre” en el intento de convertirla en el sustrato refundacional de Chile. Sin embargo, si hay una dimensión trágica en el octubre chileno es su inorganicidad. Inorganicidad, en todo caso, que es lo propio de la espontaneidad de masas. No es lo propio de la izquierda, o no debería serlo. Una izquierda que no está a la altura de los desafíos de una revuelta no merece gobernar. La frase de Lenin “no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria” se refiere mucho menos a la necesidad de estudiar a los clásicos y convertirnos en savants de la revolución, que a la positividad que introduce una lectura de las coyunturas de crisis ahí donde la organización política del proletariado debe intervenir con un mínimo de distancia. Una izquierda sin teoría está destinada a ser también una izquierda inorgánica.
León Rozitchner utiliza para pensar en la figura de Perón la imagen del “gran hipnotizador”. Yo prefiero la del enamoramiento. La izquierda chilena se dividió el 15 de noviembre entre un sector centrista, capaz de dejar caer el ideal de la revolución social y asumir las tareas portalianas de la institucionalidad—el “estado en forma”, vieja manera de decir gobernabilidad, y otro sector que sin ánimo de ofender podríamos llamar romántico. Este sector romántico fue sacudido en la primaria presidencial: habitado por elementos irresponsables que llamaron a votar por la candidatura de Daniel Jadue a último minuto, sin la convicción suficiente, y otros elementos que simplemente rechazaban la candidatura aduciendo una falta de radicalidad que ahora seguramente echan de menos, hoy día se encuentra en jaque. El Partido Comunista, su elemento más visible—programáticamente en la izquierda—se ha convertido en el centro ausente de la vanidad centrista, porque el centrismo tiene también su vanidad. Centro ausente, digo, porque ahí donde se le pretende esconder y censurar sigue acechando. Lo que demuestra que los girondinos seguirán incómodos, al menos un tiempo. Si hay un romanticismo de izquierda después de octubre, que bien pudiera llamarse revoltismo, también hay un enamoramiento centrista con la institucionalidad que dejó caer el ideal de la revolución para erigir la compulsión neurótica por la gradualidad—como si esta fuese garantía de algo.
El enamoramiento, precisamente en su respuesta a Jung (un romántico de derechas en torno al problema libidinal y el mito: póngase la guerra en lugar de la revolución y se tendrá la intercambiabilidad fascinante entre izquierda y derecha), Freud lo caracteriza como un “empobrecimiento libidinal del yo en beneficio del objeto”. El enamorado se descuida. Así como la izquierda chilena descuidó hace décadas la tarea de convertirse en conducción estratégica del anticapitalismo, cuando vio la revuelta frente a frente no pudo sino enamorarse. (Me encuentro entre esos enamorados, con una columna titulada Insurrección cuma donde los intercambios de rabia y los pasajes al acto de la revuelta son descritos como una formulación automática del fin del neoliberalismo). Gabriel Boric nos lleva a la caída del ideal: el objeto-revuelta cede su lugar a un momento de estupefacción, de decepción apenas disimulada.
Esta caída del ideal no es necesariamente thermidoriana y restauracionista. Puede y debe ser girondina. La Convención Constitucional sobrevive como un espacio de deliberación que da cuenta de una tensión política que no se va a resolver en el corto plazo. La izquierda ha crecido electoralmente, más allá de los comunistas. El movimiento mapuche toma los visos de algo más complicado que la plurinacionalidad que apreciamos. Pero al mismo tiempo, el Estado promete un sinfín de lujos que no se puede dar un sector político incapaz de asumir el primer plano. Lujos que se traducen en una absorción burocrática que en el ciclo 2011-2017 desbancó todo el activo social de base de la izquierda, y que terminó hundiendo a los activistas en tareas de administración pública, y de defensa de un gobierno sin orientaciones transformadoras decisivas. Probablemente asumir la conducción de un trozo de Estado sea lo más inteligente. Pero no a costa de diezmar y suturar a la izquierda, clausurarla en el Estado. Esa práctica, tan cara a los últimos años de historia, pone entre paréntesis la lucha de clases. La evolución del patrón de acumulación chileno y los límites que impone. El hecho de que la explotación podría sentir la necesidad de intensificarse en un período crítico de la economía mundial—hiperinflación, crisis migratoria, etc. Y que la formulación institucional-política de la burguesía, la derecha chilena y sectores del centro, van a necesitar medidas de ajuste—como sucedió en Grecia con SYRIZA en 2016, una de las pocas soluciones centristas a un conflicto de alta intensidad en las últimas décadas.
Louis Althusser, en su crítica al giro a la derecha de los partidos comunistas europeos durante la década de los 70’, decía que pensar que la pura presencia en el estado era garantía de alcanzar “posiciones hegemónicas” era poner la lucha de clases entre paréntesis. Suturar la revuelta, para utilizar un término psicoanalítico otra vez, quiere decir precisamente eso: poner la lucha de clases entre paréntesis—a ver si se nos olvida de nuevo, para entregarnos tranquilos a las tareas del estado. Sin considerar que toda sutura es provisoria. No hay clausura permanente de aquello que se deniega, o que se pone entre paréntesis. La “revuelta” es la expresión de masas de una crisis material del modo de producción capitalista, con su fragmentariedad y su recomposición de las clases sociales en el Chile del siglo XXI. Como el inconsciente, sus fuerzas siguen ahí, requieren ser pensadas, y requieren un trabajo político. Es ingenuo pensar que en el corto plazo van a haber nuevos estallidos, pero la resistencia del proletariado siempre adquiere formas que las burocracias no imaginan. Fortalecer a la izquierda, reconstruyendo su base social después de la caída del ideal revoltista—caída representada por Gabriel Boric—parece la única posición posible si se quiere recomponer la posición de izquierda, jacobina. De hecho, la subsistencia de esa posición es un problema político, mientras que el copamiento funcionario del aparato estatal es un problema burocrático—y ya conocemos, si es que no hemos olvidado, la frase de Mao: la política en el timón de mando. Derrotar al fascismo y la serie de violencias que convoca en la presente elección, parece el primer paso, inevitable. De otra manera, estamos frente al triunfo de la reacción restauracionista.